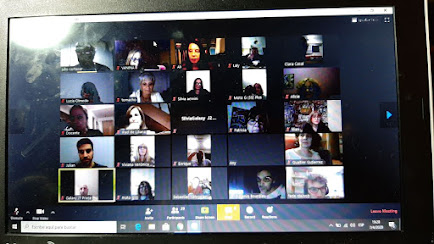La obra fue escrita y estrenada el 27 de agosto de 1911, en el Teatro Moderno. En esa oportunidad, constaba de cuatro actos, pero luego revisada por el autor, se publicó al año siguiente, en versión oficial para tres actos.
Los actos se dividen en escenas, en cantidades muy generosas, muchas de las cuales están pensadas para favorecer la comicidad, y por ende pueden ser extremadamente breves, extendiéndose solamente lo que dura el gag. En la mayoría de ellas hay más de dos personajes, solo se reducen a dos cuando es necesario hacer crecer la intriga, presagiando alguna mala nueva que se va a desatar. Los textos enunciado por los personajes son breves, permitiendo un ritmo acelerado en los diálogos. Prácticamente no hay monólogos – los que aparecen son llevados adelante por Don Ramón, en la justificación de su fanatismo – y estos son insertados entre diálogos, en donde el personaje hace devoluciones bastante más largas que las de su interlocutor. Lo mismo sucede con Ricardo, su contrafigura, aunque el primer paralelo no es obvio, en su texto él se refiere a su pasión por la transparencia de su relación con Esther y ya en el segundo, si se muestra a disgusto con los hechos que lleva adelante su padre, sin embargo el monólogo no lo hace frente a él, sino frente a su entorno.
En la construcción de los personajes, se respeta el decoro propio del nivel socioeconómico y cultural de cada sujeto. Y todos mantienen una arista que permite que se haga humor con ellos.
La obra podría tener un epílogo, que solamente queda en la elipsis, para la imaginación del espectador.
Todo sucede en la sala de recibir de una familia acomodada a principios de siglo XX.
Los miembros de la familia son Don Ramón y Doña Rosa, y sus tres hijos, Ricardo, Amelia y Totolo, todos mayores de dieciocho años. Tienen una criada que se llama Manuela.
Don Ramón tiene un hermano llamado Don José y un Socio llamado Don Luis.
Don José es soltero y vive en Buenos Aires una vida honesta, aunque se cruza a Montevideo donde aprovecha para divertirse como un playboy. Entendemos que en la ciudad vecina se hace llamar Manuel Salazar.
Don Luis, el socio de Don Ramón, es un inútil que solo hace relaciones públicas en un estudio que maneja compromisos importantes, que el también debería conocer y manejar, dado que es la fuente de ingresos de ambas familias. Es evidente que quien más trabaja en el escritorio es Don Ramón, sobre quien recaen las responsabilidades para que el negocio funcione y que en su ausencia, Don Luis no sabe para dónde agarrar.
Ricardo sufre por una novia que no aparece nunca en escena, llamada Esther. La relación avanza y retrocede de una manera que lo desconcierta. Amelia tiene novio, se llama Héctor y están haciendo planes para casarse. Totolo está enamorado de Julia, la hija de Doña Cristina. Y Julia se deja seducir pero solo para matar el aburrimiento.
Doña Cristina, es amiga y vecina de Doña Rosa. Sabemos que tiene un problema con unos terrenos pegados a la Catedral y ocupados por el obispado, con los que está en litigio.
Finalmente López, un conocido de Don Ramón, de oficio incierto, tiene interés en las apuestas de carreras de caballos; Don Ramón lo invita a sumarse al grupo que se ocupa de hacer sesiones de espiritismo, porque lo considera un médium.
En el segundo acto llega un changador a buscar las valijas de Don José.
Hay un plot bien definido para cada personaje. Los diálogos que estos establecen, están poblados de didascalias que aclaran las historias verdaderas o sugeridas por los espíritus, todas estas historias o acciones, no suceden a la vista del público. No obstante durante esas charlas se intuyen en los cuerpos de los personajes las verdaderas intenciones que ocultan.
El autor marca acciones autónomas o incluye objetos, que no pasan desapercibidos en la escena y completan el relato de lo que se quiere contar, (disociándolo del texto que se dice, o por lo menos desplazando el momento de hablar de ellos).
Así el alfiler con que el espíritu de Napoleón atiza a Doña Cristina, nos refiere al valor de verdad de lo que se está desarrollando y coloca a cada personaje en el mapa de lo que piensan sobre la acción de la que participan. Las interrupciones al diálogo de los novios Héctor y Amelia, por parte de López, Don José y Doña Cristina, permiten al público visualizar el contraste de los intereses de cada uno. También la persecución sobre Julia por parte de Totolo, conflicto que escala con las intervenciones de Don José y Doña Cristina. La comida para López, descubre como este se aprovecha de la situación. Ya en el segundo acto, las compras para el ajuar de Amelia, hacen más cruel la cancelación de la boda. Y luego, la mano en el bolsillo de Manuela, que anticipa Ricardo e indigna a Doña Cristina, remite a que los novios continúan en contacto. Podríamos seguir enumerando… El traje que le queda mal a Totolo. Las valijas de Don José. La correspondencia permanente…
Todos los objetos y las acciones, tienen el suficiente peso para profundizar la tensión, anticipar o avanzar el relato.
Por otro lado, la escenografía visible o sugerida en las didascalias, que van enunciando de a poco la decadencia de la casa, establecen un paralelo con el deterioro que sufre la familia: el cuadro de San Martin que se tuerce, el papel del empapelado que se cae primero en una pared, luego en la otra, los muebles y los pisos que crujen, el florero regalo de Don José a Doña Rosa que se rompe, etc.
La acción se inicia con todos – excepto Ricardo que todavía no llegó, Manuela que está en el interior de la casa, y Don Luis que llegará después – en plena sesión de espiritismo en la sala de recibir. Don José se muestra escéptico, pero no interfiere. Don Ramón lidera la reunión. A pesar de no estar convencidos de lo que hacen, tampoco ven peligro en hacerlo, y todos respetan y disfrutan de darle el gusto a Don Ramón que es el más interesado y el más comprometido con la actividad.
La obra aborda – el espiritismo – un tema muy popular en el Río de la Plata de principio de siglo XX, que se daba entre las familias acomodadas, donde nunca faltaba una mesa de tres patas, en algún rincón de alguna habitación.
Habla sobre los peligros de la fanatización, de cómo se puede destruir una vida y la de los que rodean al protagonista cuando se pierde el vínculo con la realidad. Esta idea se materializa en el entusiasmo que tiene Don Ramón en el diálogo con los espíritus y en su estudio. Y también aborda como el entorno, dejando hacer, permite su caída, sin importar que esta también los arrastre.
 |
Imagen recuperada de diario EL PAIS el 15 de abril de 2021
|
https://elpais.com/cultura/2021-04-14/manual-de-bolsillo-para-hablar-con-los-muertos.html
Desarrollo de la estructura funcional.
La familia e invitados, llevan adelante una sesión de espiritismo. Ricardo, el hijo mayor no se encuentra en la casa, está visitando a su novia Esther. Don José, hermano del protagonista, se mantiene en la periferia, no le entusiasma el hecho, pero no lo condena, ya que disfruta de la tertulia que esta implica. El primer disparate que pasa totalmente desapercibido para los personajes es considerar a López, un hombre sin ninguna preparación y empedernido apostador en las carreras de caballos, un médium, por un simple hecho fortuito, que además es producto de la imaginación del protagonista. López se deja llevar, ya que esta calificación, que él no entiende, lejos de perjudicarlo le ofrece ventajas, principalmente económicas pero también sociales.
Don Ramón se retira para hacer unos ejercicios en el salón escritorio, fuera de la vista de los espectadores. Dicha ausencia permite el desarrollo de las historias de cada uno de los personajes coprotagónicos. Se ejecutan las acciones o la presentación de objetos, que anticipan como se irá articulando el desarrollo de la historia.
Ricardo se mantiene al margen de la magia.
Se presenta Don Luis, a buscar a Don Ramón porque lo necesita en el despacho, lo que es un anticipo a la ruina económica que el fanatismo va a producir.
Don José debe viajar a Montevideo.
Ruidos, gritos, solicitudes de objetos con carácter de imediatez, provenientes del escritorio de Don Ramón, interrumpen la familiaridad que viven el resto de los participantes de la reunión en la sala principal. Don Ramón a recibido del espíritu de Tía Catalina, unos mensajes que parecen graves y si los confirma deberá hacer algunos cambios en la casa. Urge que se vuelvan a juntar para continuar con la sesión previamente interrumpida. La mesa baila mientras cae el telón del primer acto.
El segundo acto se inicia con el segundo intento y segundo fracaso, de Don Luis de hablar con su socio. Durante el transcurso de este acto, lo intentará repetidas veces, sin lograrlo, escalando la necesidad de verlo.
Se continua con las especulaciones de Doña Cristina sobre cada uno de los personajes. Especulaciones que no están erradas, pero que nadie las verifica, ni siquiera ella.
Don Ramón, confirma que Amelia no se puede casar con Héctor, porque los espíritus le han dicho que en otra vida Héctor fue asesinado por Don Ramón y que en esta vida buscará la venganza, por lo que es mejor mantenerlo lejos. No saben cómo decírselo a su hija. Amelia recibe los paquetes que conforman su ajuar y les agradece a los padres todas las compras.
López reclama su almuerzo como beneficio de su trabajo de médium.
Crisis de Amelia al enterarse de que se cancela su casamiento. Nadie confronta a Don Ramón de verdad, y finalmente se acepta como solución razonable, la renuncia de la felicidad de la hija, (aunque la misma Amelia, Héctor y Ricardo no están del todo convencidos).
El tercer acto se inicia con la angustia por la falta de noticias sobre Don José, desde que se fue a Montevideo. Descubren que Julia es vidente. López también presta servicios de médium (y come) en la casa de Doña Cristina. Los espíritus dicen que Don José se suicidó. Ricardo toma conciencia de la locura que envuelve a su familia y entorno, les reclama coherencia.
Tratan de comunicarse con el espíritu de Don José. No lo logran. Doña Cristina cuenta sus experiencias paranormales. Los espíritus enfurecen a Don Ramón. Se lamentan de que Ricardo no esté presente.
Don Luis se regresa a la casa diciendo que en virtud de la situación del despacho, lo van a llevar preso. Don Ramón les anuncia que el espíritu de Don José le ha revelado que Don Luis y Doña Rosa son amantes y que Totolo es hijo de ellos, no de él. Los echa a los tres de su casa. Histeria total. Todos los personajes se ven bastante desmejorados con respecto al primer acto.
Don Ramón intenta calmar al espíritu de Don José, le promete cambios. Vuelve el mismísimo Don José de Montevideo sano y salvo. Telón final.
Orbita de los personajes y funcionalidades
Por un lado tenemos al protagonista Don Ramón que lleva adelante su carrera fanática.
En contraposición, los personajes que marcan el error de Don Ramón: Ricardo y Don Luis. Sin embargo estos preocupados por sus propios temas, no lo enfrentan para que desista de sus ideas, sino simplemente piden que se lleven adelante las rutinas de siempre.
A este grupo se suman Amelia y Héctor, desde que caen en desgracia y se cancela su casamiento, pero tampoco lo enfrentan sino que tratan de recuperar o mantener su relación a pesar de la prohibición a la que fueron sometidos.
Después están los que acompañan a Don Ramón que, aunque no se sumen a sus ideas, son prácticamente todos los demás. Aun los que finalmente son afectados por sus locuras, como Doña Rosa y Totolo. Este grupo exhibe las dudas sobre lo que sucede y no se atreve, ni siquiera lo piensa, en enfrentarlo y llevarlo por el camino de la razón.
Funcionalmente ya dijimos que Ricardo está en la vereda de enfrente reclamando la cordura por sobre el delirio y que Don Luis, es el elemento que traza la decadencia económica y social, en contraposición con el resto, que marcaran la decadencia familiar y personal de Don Ramón.
Un caso curioso es el de Doña Cristina, que aparece con los pies bien puestos sobre la tierra pero que a medida que la obra se desarrolla, va entrando ella también en las creencias de Don Ramón, lo que también se percibe en el desmejoramiento que sufre Julita, compartiendo el mismo sino que la familia del protagonista.
Amalia y Héctor, primero, Don José y su desaparición, después y finalmente Doña Rosa, Totolo y Don Luis, son necesarios para el escalamiento de la locura de Don Ramón.







.JPG)